Cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de los principios constitucionales, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios
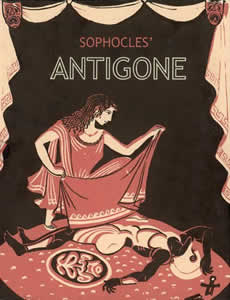
Antígona en las calles
Por Gabriel Moreno González, Comisión de Justicia Fiscal y Financiera Global ATTAC España
Siempre ha existido, y siempre existirá, el atávico conflicto entre el gobierno de lo justo y el gobierno de los hombres, entre razón y voluntad. La tragedia griega de Antígona representa uno de sus primeros enfrentamientos y, en buena medida, encierra el sentir de nuestros días. Valga recordarla.
Ante la supuesta traición llevada a cabo por Polinices, el rey Creonte ordena abandonar injustamente su cadáver a merced de los cuervos, vulnerando así la sagrada tradición griega. Antígona, hermana del desdichado Polinices, decide desobedecer al rey y enterrar dignamente a su hermano. ¿En qué se fundamenta la heroína griega para rebelarse contra el gobierno de los hombres? «Cuando las leyes humanas sean injustas, estamos legitimados para desobedecerlas», viene a decir Antígona anticipándose a los ilustrados de uno y otro lado del Atlántico.
La Constitución, como norma suprema cuyo origen directo reside en el pueblo, dulcifica las diferencias y acerca ambos polos. En el momento constituyente, ese indefinido pueblo decide qué es lo naturalmente justo y qué se tiene que elevar al más alto grado de protección y reconocimiento. El fin: evitar que el gobierno de los hombres posterior vulnere lo que se considera intangible, el gobierno de lo justo. Si en la Grecia de Creonte hubiera existido una constitución que prohibiese la humillación de los muertos y reconociese su dignidad, Antígona se hubiera ahorrado el suicidio.
En nuestro particular y polémico momento constituyente de 1978 se establecieron en 69 artículos las reglas básicas que iban a regir el Estado y la convivencia de los españoles, petrificando lo considerado entonces como justo y atando con ello a los posteriores gobiernos. Aunque la idoneidad del proceso y de eso que han venido en llamar “Transición” es cuanto menos discutible, no podemos olvidar que tenemos una Constitución y que, nos guste o no, está para cumplirse. O en teoría.
Mientras leen estas líneas, un Creonte gallego refugiado en la Moncloa dinamita los principios (y los valores) que la Carta Magna consagró en las postrimerías del franquismo. La versión griega de Rajoy, al menos, no temía vulnerar una norma positiva, sino únicamente contrariar lo que el común de los griegos entendía como lo justo y natural. Pero esta versión nuestra tan castiza y de sacristía no solo tiene delante una Constitución escrita y clara, sino que además la conoce a la perfección gracias a su inigualable testa registral. ¿Cómo puede entonces vulnerar sistemáticamente la Constitución?
Hace más de doscientos años, en la Francia prerrevolucionaria, un joven abogado, de nombre Danton, se acercó a un café de París donde un envejecido Benjamín Franklin discutía acaloradamente sobre la recién redactada Declaración de Independencia. El que luego fuera líder revolucionario le preguntó al americano, y no de muy buenas maneras, para qué servía la Declaración, si solo era un papelajo y no tenía detrás un ejército que la defendiera, a lo que el inventor del pararrayos contestó: «Se equivoca. Tras esta Declaración hay un poder considerable, eterno: el poder de la vergüenza». De la vergüenza de saber que se está vulnerando lo que todos consideramos justo.
Sin embargo, ¿dónde está la vergüenza en los miembros de este (des)gobierno germanófilo? ¿En los aplausos que recortan nuestros derechos? ¿En las salidas de tono de sus acólitos? No. Simplemente, no tienen vergüenza.
De los ataques a la Constitución que estamos viviendo, desde amnistías fiscales a reformas laborales pseudomedievales (todo ello aderezado con una buena cantidad de decretos-leyes sin habilitación alguna), el más importante lo constituye la rendición del poder político ante el gran capital transmutado en Unión Europea e instituciones financieras.
«La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado», reza el primer artículo de nuestra Carta Magna. Pero esta soberanía nacional se vuelve irreconocible cuando el gobierno elegido por el pueblo rinde pleitesía a los intereses financieros de una pequeña oligarquía plutocrática que se erige en la dueña y señora de Europa. Un informe del FMI o Moody´s, elaborado por un grupo de economistas de dudoso prestigio pero reconocible ideología, o un artículo del Financial Times (siempre que no sitúe España en África), pesa más que los principios y valores que el pueblo español consagró en la Constitución. Igualdad, libertad, justicia…principios que decaen ante el más leve alarido de eso que llaman «mercados».
Como nuestro (neoliberal-católico) gobierno de los hombres ya no se comporta como tal, sino como instrumento que vulnera sistemáticamente lo considerado justo e inviolable, los ciudadanos tienen el derecho, es más, tienen el deber, de restituir la vinculación entre soberanía y poder, de recuperar la esencia de la democracia. Ante los ataques a la Constitución y al principio democrático, ante las tropelías de nuestros gobernantes y, sobre todo, ante el robo de nuestra soberanía a manos de una élite financiera sin escrúpulos, debemos seguir el ejemplo de Antígona sin temor. Aquella Declaración de Independencia, de la que el viejo Benjamín Franklin se enorgullecía, nos recuerda en qué consiste la democracia en uno de las más sublimes proclamaciones de la historia.
«Que para garantizar los derechos, se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios».
Aun así, cualquier enfervorecida legitimación del «pueblo» frente a los «gobernantes» a modo de proclama puede devenir en radicalismos oscuros de difícil justificación. La prudencia ha de ser, como siempre, el camino. No obstante, si el gobierno destruye cada viernes, poco a poco pero sin pausa, los principios y valores constitucionales entregando la soberanía a agentes externos, los ciudadanos, únicos titulares de esa soberanía, estamos habilitados para recuperarla. Pero, ¿acaso el gobierno no ha sido elegido por una abrumadora mayoría de españoles que lo legitima? Por supuesto. La obediencia de los ciudadanos en una sociedad democrática es también una responsabilidad derivada de la propia capacidad de elección. Sin embargo, ésta nunca puede subvertir lo establecido en el momento constituyente o, lo que es lo mismo, ningún gobierno, por legitimado que esté, puede vulnerar o modificar subrepticiamente la Constitución en tanto norma suprema que posee la máxima legitimación posible: la que la ciudadanía le otorgó directamente. ¿Los millones de españoles que votaron al actual gobierno quieren otra Constitución (todavía) más favorable al capital o, simplemente, traspasar la soberanía a manos tecnoneoliberales?, pues entonces actívese un nuevo proceso constituyente. De lo contrario, todo ataque al fundamento de la democracia, cual es la vinculación entre representantes y representados, ha de entenderse como en su día hiciera Franklin.
Si nuestros gobernantes han perdido la vergüenza, hemos de hacérsela recuperar, aunque sea en las calles. En los ojos de cada desempleado, manifestante, enfermo, estudiante, obrero o funcionario, de cada ciudadano harto de pagar una crisis que no ha creado, puede verse el orgullo de saber que, como Antígona, lo justo está de nuestra parte.
0 comentarios